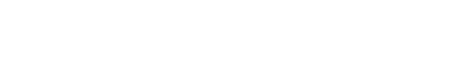EL SENTIMIENTO NO TIENE PRECIO
Por: Alberto Benza
Cuando recién comenzaba a comprender este enredo, que algunos llaman vida, me dijeron, entre voces entrecortadas por la emoción y la magia, que existía un deporte llamado fútbol. Que ese nombre ajeno en esos primeros días a mis oídos, designaba un deporte que abarcaba todo: pasión, amor, sufrimiento, alegría. Me dijeron también, con esa misma voz ronca por el tiempo, que tenía que ser o hincha de………o de…….Yo preferí elegir. Así fue que absorto y asombrado por ver este mundo nuevo que se llama estadio, senté mis ilusiones en un banquillo y me puse a juzgar.
Los primeros equipos pasaron intrascendentes, como esas imágenes perdidas de los sueños que nunca logramos capturar. Me sentía acabado, a punto de renunciar. Hasta que llegó el partido de fondo y, extrañamente, como si el destino ya supiera mi suerte, mi corazón comenzó a latir hermosamente distinto. Me sabía alegre, pero no lo podía explicar. Ahí abajo, en la cancha, había once vestidos de celeste, calentaban, jugaban la pelota, recibían quizá las pequeñas chiflas difusas de algún grupo herido.
Yo me sentía atrapado por una sensación subyugante, embriagadora. Distinta a todo lo anterior. Sporting Cristal, me dijo mi padre, con su voz apagada, molesta. Yo comencé a sentirlos parte mía, sabía también que primero tenía que verlos jugar y de elegir; el mejor sería mi equipo. Empezó el encuentro y aquellas dudas iniciales pronto desaparecieron, transformándose en una alegría blindada, acorazada, infalible. Pronto mi equipo, porque desde ese día hasta siempre lo llamaría así, tomó el control del partido, acosaba al rival, sembraba miedo y vino el gol. De pronto sentí eso tan raro y tan bello, mi pecho explotó con esas tres letras que lo dicen todo. Y nunca me sentí tan feliz.
Mi padre me miraba un poco molesto. Su equipo perdía y mi Cristal ganaba con justicia merecida. Vino el segundo gol y luego el tercero. Y sentí esa sensación deliciosa y celeste que los pocos que tocan el cielo logran experimentar. Mi padre en cambio, era el rostro de tragedia. “Y vamos”, me dijo. ¡Pero si el partido no termina! ¡Si mi equipo va ganando! “Te espero afuera” sentenció.
Yo me quedé sentado, tranquilo, feliz. Cuando el árbitro tocó el final me quedé parado, aplaudiendo largamente, hasta que mis manos sintieran el cansancio insoportable. No sé cuantos minutos fueron, pero de lo que si estoy seguro es que fui muy feliz y que también ese día el equipo celeste sería dueño de mi alma para siempre.
Cuando recién comenzaba a comprender este enredo, que algunos llaman vida, me dijeron, entre voces entrecortadas por la emoción y la magia, que existía un deporte llamado fútbol. Que ese nombre ajeno en esos primeros días a mis oídos, designaba un deporte que abarcaba todo: pasión, amor, sufrimiento, alegría. Me dijeron también, con esa misma voz ronca por el tiempo, que tenía que ser o hincha de………o de…….Yo preferí elegir. Así fue que absorto y asombrado por ver este mundo nuevo que se llama estadio, senté mis ilusiones en un banquillo y me puse a juzgar.
Los primeros equipos pasaron intrascendentes, como esas imágenes perdidas de los sueños que nunca logramos capturar. Me sentía acabado, a punto de renunciar. Hasta que llegó el partido de fondo y, extrañamente, como si el destino ya supiera mi suerte, mi corazón comenzó a latir hermosamente distinto. Me sabía alegre, pero no lo podía explicar. Ahí abajo, en la cancha, había once vestidos de celeste, calentaban, jugaban la pelota, recibían quizá las pequeñas chiflas difusas de algún grupo herido.
Yo me sentía atrapado por una sensación subyugante, embriagadora. Distinta a todo lo anterior. Sporting Cristal, me dijo mi padre, con su voz apagada, molesta. Yo comencé a sentirlos parte mía, sabía también que primero tenía que verlos jugar y de elegir; el mejor sería mi equipo. Empezó el encuentro y aquellas dudas iniciales pronto desaparecieron, transformándose en una alegría blindada, acorazada, infalible. Pronto mi equipo, porque desde ese día hasta siempre lo llamaría así, tomó el control del partido, acosaba al rival, sembraba miedo y vino el gol. De pronto sentí eso tan raro y tan bello, mi pecho explotó con esas tres letras que lo dicen todo. Y nunca me sentí tan feliz.
Mi padre me miraba un poco molesto. Su equipo perdía y mi Cristal ganaba con justicia merecida. Vino el segundo gol y luego el tercero. Y sentí esa sensación deliciosa y celeste que los pocos que tocan el cielo logran experimentar. Mi padre en cambio, era el rostro de tragedia. “Y vamos”, me dijo. ¡Pero si el partido no termina! ¡Si mi equipo va ganando! “Te espero afuera” sentenció.
Yo me quedé sentado, tranquilo, feliz. Cuando el árbitro tocó el final me quedé parado, aplaudiendo largamente, hasta que mis manos sintieran el cansancio insoportable. No sé cuantos minutos fueron, pero de lo que si estoy seguro es que fui muy feliz y que también ese día el equipo celeste sería dueño de mi alma para siempre.